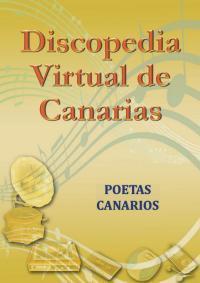| Opinión | Personajes | Tornaviaje | Batijero | Folclore | Historia Canaria | Jolgorio | Pueblos | Vestimenta | Literatura Canaria | Más... |
Las viejas Noches de Reyes, los villancicos... La Estrella
Jueves, 04 de Enero de 2007
Néstor Álamo
Publicado en el número 138
En la bastante hermética sociedad de Támara -saben que hablo de las décadas primeras de este siglo- quedaban aún ciertas flotaciones inconexas, creo, de los autos sacramentales del viejo pasado o acaso de aquellas lobas (loas) animadas en las noches jubilosas de Navidad o Reyes. Sus expresiones tenían lugar, por obligada tradición, en el templo parroquial; la última en morir, la que alcanzamos, se llamaba a lo conciso la Estrella.
(Viene de aquí.)
La íntegra insalla de la chiquilleria del pueblo y pagos de cercanía acudía a la ceremonia -que ceremonia era- con ilusión más infinita de cuantas puedan desplegar los muchachos de hoy para espectáculo cualquiera, incluído el arribo humano a la luna.
La Estrella era un artilugio cochambroso, resplandeciente de mugres y churretes en su estructura. Ampliamente centenaria la revestían cada año de papel de colores y lucía apéndice caudal de importancia. El "control remoto" lo encarnaban unas niñas que desde el coro y por tradición familiar manejaba un miembro de los fueguistas o coheteros, dinastía con prestigio artesano de altura. Así emprendía la "ruta de Oriente" -sólo que allí era al revés- con lentitud grave mientras las viejas devotas desenredaban letanías y Misterios del Rosario sin saber lo que mascullaban, conforme a la tradición. Para muchos chicos -también para muchos grandes- el artefacto primitivísimo era nada menos que la luz celestial guiadora de los Magos y sus cortejos; éstos, honestamente, se habían quedado en los reinos de la Esperanza que son los mejores.
Hace años -pocos- se intentó reactivar la ceremonia; los responsables de ello pusieron por delante el nombre del señor Pildáin (q.D.h.) y su bien aprovechada "intransigencia". Al señor Pildáin le colgamos todo lo que nos pareció de personal conveniencia.
Templo adelante "la célica navícula" -Cairasco- llegaba entre zozobras expectantes hasta el altar de las Mercedes, imagen bizarra matronil y lujanesca que se tenía -con razones- entre lo mejor del imaginero de Tres Palmas.
En las gradas del presbiterio el Viejo cascarrabias del párroco, don Domingo, o acaso "el Servidor", como por entonces se llamaba al coadjutor, sostenían, acunaban casi en el regazo al Niño de la Virgen. El Infante aparecía en su noche recompuesto, arreglado, que la fiesta era en su honor y acaso hasta en su provecho. Al final se procedía al "besapiés" escasamente higiénico, pero lleno de las más deslumbrantes emociones. Con él la ofrenda dineraria, que la vida es la vida y el pie de altar exíge...
La noche mágica atesoraba para la chiquillería otros atractivos aparte el hurtar el aceite de las lámparas untar luego con él el pan caliente de "las Suárez", allá en el Callejón del Clavel. Delante del presbiterio, en "el pavimento" con armonioso arco de herradura "lobulado", de claras ascendencias mudéjares. Sobre alfombras viejas y sacos de guano se asentaba un medio bocoy -quiero decir uno aserrado por la mitad- traído de la tienda de Luisito Jiménez. Éste, a su vez, los importaba de Cuba con ron del bueno. El recipiente lucía al centro su juego de aguas de un chirgo sólo dentro de línea de absoluta prehistoria. En lo alto del menguado surtidor bailaban su colorín unas pelotas de celuloide a veces se caían agotadas por el trajín. Aquello, lector, nos embobaba más que a los señores de la Granja de San Ildefonso o del Real Sitio de Aranjuez sus engarabitados chorreteos de perfil lascivo en ocasiones.
Había pastores -en Támara jamás usamos lo de "pastorcillos"- cantando al Niño aquellos aires que nos aparecen ahora como loas en residuos. Otros herían triángulos y rasquetas o medio furrunguiaban algún timple. A veces ciertas aves tontas maltrataban el laúd, que hacía más señor, "más noble". La guitarra parecía cosa de bullanga heterodoxa salvo que la pulsara Borito Ramírez o el "Birrano", espléndidos tañedores de vihuela al modo clásico. Fueron artistas enteros. En Támara se cuidaron siempre los detalles, las apariencias, el estilo.
En oportunidades se pedía el gran pandero de Chanito Saavedra pero resultaba excesivo para ciertos espíritus "selectos" con su obsesionante pun-púm lúdico, ensordecedor, tan en su centro en Carnaval.
Tengo ante los ojos a don Juan Batista Palenzuela sentado al órgano, dentro de unos amplios noventa años, decían; alto, erguido, señoril; una hermosa estampa de hidalgo eucuadernado en negro. A veces falltaseaba, improvisaba sobre el teclado venerable -en él había tocado, como en tantas, don Camilo- pero siempre en lo ortodoxo, sin llegar al "Ven y ven" o al "Tres p'al Pím" como en instantes de analogía se escuchara en la mismísima Catedral. Todo aquello respondía a una transparente belleza nuestra, infinitamente nuestra que nunca debió dejarse perder, pero a los curas que regentaban Santa María aquello les importaba nada; no eran de allí, consideraban su estancia en la villa como un paso; esto era lo natural, lo obligado. Fue aquella ceremonia que iría a quedar para siempre en los pliegues anímicos más íntimos de aquellas llamadas de "bagañetes" que fueron los Chiquillos de Támara; que han sído siempre todos los Chiquillos.
En este caldo de cultivo rompió un día esta lírica garepa -" novenilla", la ha bautizado su autor- en recuerdo de la noche fascinante de Reyes en Támara:
-Los gallos buscan al día y cruza la lejanía un canto de alcaraván.
-La luna se va ocultando entre sonar de panderos y rompen vuelos ligeras de pájaros en soltura. ¡Gloria a Dios en las alturas!, van cantando los arrieros.
Noticias Relacionadas
-
Las viejas Noches de Reyes, los villancicos... Rafael Bento y Travieso.
Néstor Álamo - 01 Ene 2007 -
Las Viejas Noches de Reyes, los villancicos... De la creación propia a la importación.
Néstor Álamo - 28 Dic 2006 -
Néstor Álamo. Centenario.
Manuel Abrante Luis - 26 Feb 2006
Comentarios