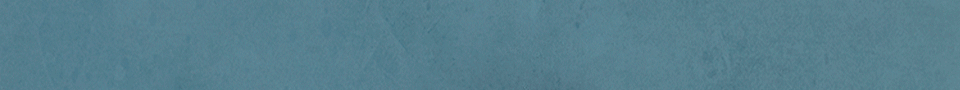| Opinión | Personajes | Tornaviaje | Batijero | Folclore | Historia Canaria | Jolgorio | Pueblos | Vestimenta | Literatura Canaria | Más... |
Cuentos contextualizados III: Noche de terror en la Caldera de Taburiente.
Domingo, 19 de Octubre de 2008
Manuel García Rodríguez
Publicado en el número 231
Cansados los vecinos de que el día de San Bartolo de cada año ocurriese la misma tragedia, hicieron un trato con el diablo. Le ofrecieron celebrar una fiesta anual (Fiesta del Diablo) en su honor a cambio de que los dejara tranquilos y no apareciese nunca más por Tijarafe. Sintiéndose alagado el vanidoso diablo, aceptó la oferta y dejó tranquilos a los tijaraferos. Así, cada año, según este cuento, los vecinos de Tijarafe sacan al diablo a las calles del pueblo y le cantan y bailan a su alrededor.
En aquellos tiempos, cuando el pasto escaseaba en las tierras de Tijarafe, Pedro echaba todo el gofio que dentro de su zurrón cabía, preparaba su alforja con el alimento necesario para varios días, y con la ayuda de Tom, su perro pastor garafiano, reunía toda su manada de cabras, y pacientemente las conducía hasta lo alto del cerro de la cumbre de Tijarafe.
Desde allí, divisando la profunda y majestuosa Caldera de Taburiente, tomaba como punto de referencia el Monolito de Idafe y buscaba la vereda que le conducía al interior de la Caldera.
Era Pedro alto, delgado, de complexión fuerte, densa barba negra, con rostro en el que se aprecia las huellas que deja el crudo frío del invierno confundidas con las quemaduras de los calientes rayos del sol del verano.
Hijo y nieto de cabrero, había seguido los mismos pasos que su padre, un tijarafero de Aguatabar que, ahora, anciano ya, solo se preocupaba del regreso de su hijo desde La Caldera, pues con el paso de los años conocía los muchos y luctuosos sucesos, que a algunos desafortunados pastores le ocurrieron en el interior de la Caldera de Taburiente.
El descenso por la estrecha vereda o atajo por el cual Pedro conducía su rebaño, era altamente difícil y peligroso. Era Pedro diestro con la lanza y sus saltos de veterano pastor recordaba la habilidad de aquel otro pastor protagonista en la leyenda del Salto del Enamorado. Con la misma lanza de su abuelo, en antaño, cruzó aquellos mismos atajos. Pedro sorteaba los mil peligros que a cada paso encontraba. A punto estuvo, en más de una ocasión, de perder el equilibrio de su cuerpo y caer al vacío, y en esos segundos, en que la vida amenaza con marcharse, acudía a su mente la figura de su mujer y de su pequeño hijo que, allá, en Aguatabar, esperaban su regreso.
Una joven viuda de negro vestida, y un hijo sin padre, se presentaban, en cada instante ante sus ojos, como amenazante advertencia del peligro que le asechaba. El tintineo de los cascabeles de las cuarenta cabras que la manda formaba, solo se veía interrumpido por el insistente ladrido de Tom, que enfadado advertía a alguna que otra cabra del erróneo camino que pretendía seguir alejándose de la manada.
 Al amanecer del día ya Pedro había iniciado el descenso a la Caldera. Sabía que si la noche se les venía encima la posibilidad de salir con vida de aquellos laberintos era cada vez más difícil. Serían las seis de la tarde cuando, por fin, Pedro pudo avistar la casi destruida choza que había su abuelo construido en el pasado y donde iba a tener su lugar de descanso.
Al amanecer del día ya Pedro había iniciado el descenso a la Caldera. Sabía que si la noche se les venía encima la posibilidad de salir con vida de aquellos laberintos era cada vez más difícil. Serían las seis de la tarde cuando, por fin, Pedro pudo avistar la casi destruida choza que había su abuelo construido en el pasado y donde iba a tener su lugar de descanso.
Cuando escudriñaba con su vista el hermoso y verde paisaje que ante él se ofrecía, quedó atónito contemplando las mil y una tonalidades con que la luz del sol del atardecer va tiñendo las casi verticales laderas de pinos, en cada instante. Este incesante colorido acompañado del dulce sonido del agua, que lentamente va discurriendo por el barranco y aderezado con el olor de la flor del codeso y de la retama, daba a su alma una sensación de tranquilidad y placidez, hoy envidia de los que en contaminadas ciudades vivimos.
Allá, a lo lejos, alcanzó a divisar el humo que parecía salir de entre unos largos pinos. Pedro exclamó:
- ¡El amigo José ya ha llegado!
Era José otro pastor de San Bartolo, en Puntallana, que, al igual que Pedro, acudía a la Caldera de Taburiente a pastorear sus cabras en la misma época en que los pastos de Puntallana también escaseaban. Al contrario que Pedro, José era de estatura más bien baja. Eso sí, trabado de cuerpo, como dicen algunos, con figura de luchador, algo más joven que Pedro. Poseía José una manada de cabras inferior en número a las Pedro, pero quizás sus cabras eran más jóvenes y vigorosas. Acompañando a la manada de José iba siempre su fiel amigo, un perro pastor alemán, de color negro y fuerte complexión que el llamaba King.
A la vista del escaso humo, que Pedro logró divisar tras los pinos y fallas, allá, en la lejanía, instintivamente se detuvo, e inhalando todo el aire que pudo, emitió un fuerte silbido. Al instante, el eco de su silbo retumbó en sus propios nidos. Impacientemente esperó unos segundos, que a él le parecieron eternos, pero por fin la respuesta a su silbido llegó a sus oídos, aunque algo confusa; mas la certeza de que la confirmación era cierta se la dio Tom, su perro, que con muestras de alegría ladraba y se movía en la dirección de la que procedía el silbato, y movía en parsimoniosa armonía su brillante cola.
Pedro aceleró el paso, y cuando se acercaba a su choza ya José impacientemente le esperaba. Un abrazo de confraternidad selló en encuentro entre Pedro y José, y un buen vaso de vino de tea acompañado de algunos higos pasados sirvieron para celebrar aquel esperado encuentro.
Aquella noche cenaron juntos, y después de una larga y distendida conversación en la que afloraron todos los recuerdos de una juventud ya pasada, llegada la media noche, el sueño se apoderó de ellos. Acompañó José a Pedro hasta su cabaña. y con la lanza en una mano y el farol en la otra, regresó a la suya para disfrutar de ese sueño consolador que sienten los pastores cuando su mente, lejos de toda preocupación, solo se recrea en imaginarse sumergido dentro de una naturaleza, que lo envuelve todo.
Tenía José su zona de pastoreo dentro de la Caldera y Pedro la suya. Al igual que el resto de los pastores, cada uno de ellos se respetaba su zona que -era la misma que en antaño- sus abuelos habían establecido en común acuerdo. Pasaban los días distraídos, al cuidado del rebaño. De mañana cada uno de ellos ordeñaba sus cabras y a la fresca leche de las mismas añadían el gofio de trigo y cebada que con tanto cariño habían preparado sus familias. El almuerzo, queso fresco, algunas papas guisadas a fuego lento de la leña de brezo a las que acompañaban con carne de cochino salada y asada. Higos y almendras, dentro de la alforja, constituían el alimento fortalecedor de la diaria tarea que soportaban.
Llegada la tarde, Pedro y José se reunían, unas veces en la choza de Pedro, otras en la de José. Transcurrían los días felizmente. Ya poco faltaba para alcanzar el día en que debían retornar con sus cabras a su hogar deTijarafe uno, y a Puntallana el otro.
El dia anterior a la partida, en aquel atardecer en que la paz inunda el alma y el sosiego y la tranquilidad del entorno son solo interrumpidos por el canto de algunas grajas o mirlos que anunciarn el atardecer, dijo José:
- Hoy es el día de San Bartolo y… dicen que el dia de San Bartolo el diablo anda suelto. Al menos eso dicen en Puntallana -insistió José con una sonrisa de burla en sus labios-.
Al oír hablar del diablo, Pedro se sobresaltó y el miedo se reflejó en su cara.
Tenía Pedro un especial respeto al maligno. Desde su niñez, sus abuelos y sus padres le habían contado que Tijarafe fue en su día amenazado por el diablo.
Contaban que algunos jóvenes del pueblo, en cierta ocasión, el día de San Bartolo, cuando el diablo anda suelto, se burlaron de él, y éste, en venganza, esa misma noche cruzó los trigales de Tijarafe y, a su paso, lo dejó todo quemado. No contento con ello visitó los almendros, viñedos e higueras que asimismo fueron todos ellos pastos de las llamas. Cansados los vecinos de que el día de San Bartolo de cada año ocurriese la misma tragedia, hicieron un trato con el diablo. Le ofrecieron celebrar una fiesta anual (Fiesta del Diablo) en su honor a cambio de que los dejara tranquilos y no apareciese nunca más por Tijarafe. Sintiéndose alagado el vanidoso diablo, aceptó la oferta y dejó tranquilos a los tijaraferos. Así, cada año, según este cuento, los vecinos de Tijarafe sacan al diablo a las calles del pueblo y le cantan y bailan a su alrededor.
José oía con incredulidad toda la historia de Pedro y, cuando éste terminó de contarla, una carcajada se oyó retumbar en medio de la silenciosa Caldera de Taburiente.
- No te rías, José -le replicó con cara de enfado Pedro-.
- Yo me río de ese diablo y de todos los diablos de Tijarafe.
- Eso son cuentos de viejas -y volvió a reírse aún más-.

Al oír estas palabras, Pedro casi se desmayó; no podía creer lo que José decía. Mas José, para convencer a Pedro, subió sobre la más alta de las peñas que por allí había, y alzando la voz, a todo pulmón, gritó:
- ¡Satanás, yo te invoco!
Y continuó:
- ¡Si este día estás suelto, preséntate aquí! ¡Yo te desafío!
Apenas había José pronunciado estas palabras cuando un fuerte y ensordecedor ruido de viento se sintió en el interior de la Caldera de Taburiente, acompañado de truenos y relámpagos. La luz del día se tornó de un color violeta y un frío intenso se adueñó del lugar, al mismo tiempo que un intenso olor a azufre quemado contaminó el aire.
Repentinamente King, el perro pastor de José, comenzó a emitir unos extraños y horribles alaridos; sus dientes comenzaron a crecer y crecer, y de su legua se desprendía como un fuego de color azul claro.
Inesperadamente el perro dio un enorme salto, y rugiendo como un león, corrió hacia el corral donde José tenía todas sus cabras. Una a una las iba asesinando. Les rajaba sus gargantas con descomunal rabia. La sangre inundaba el corral de José. Despavoridas algunas de las cabras que sobrevivieron a la matanza, lograron huir sin rumbo fijo.
En medio de esta diabólica situación, Pedro pidió a Dios con fervorosa devoción piedad para José, y haciendo la señal de la cruz imploró con todas sus fuerzas al Creador.
- ¡Oh Dios, aparta al maligno de nosotros!
En ese mismo instante, con la misma rapidez con que había llegado, cesó la tormenta y la paz volvió a reinar en el lugar. José apenas respiraba. Tendido en el suelo estaba a punto de morir. La palidez de su cara predecía la muerte.
En el silencio de la noche Pedro miró hacia el cielo, contempló el firmamento y por la posición de la luna calculó que eran exactamente las doce de la noche. Un nuevo día había comenzado y con él la libertad del diablo el día de San Bartolo había terminado.
Según cuenta la leyenda, el diablo volvió a estar encerrado en la cárcel de siempre, el infierno, esperando un nuevo año para gozar de la libertad extra-carcelaria concedida solo el día de San Bartolo.
Sin cabras, sin fuerzas, aterrorizado, exhausto, en brazos de Pedro permaneció José el resto de la noche. Al amanecer del día, Pedro, abandonando su rebaño, acompañó a José, de regreso a casa, hasta el cerro de la Cumbre Vieja, dejándolo a manos de otros pastores que por aquellos parajes andaban.
Conocedores los cabreros de la isla de La Palma de lo ocurrido, a partir de ese año, llegado el día de San Bartolo, todos abandonan la Caldera de Taburiente por temor al diablo que, como digo, el día de San Bartolo, por aquellos parajes, anda suelto.
Como me lo contaron, yo lo cuento.
Desde allí, divisando la profunda y majestuosa Caldera de Taburiente, tomaba como punto de referencia el Monolito de Idafe y buscaba la vereda que le conducía al interior de la Caldera.
Era Pedro alto, delgado, de complexión fuerte, densa barba negra, con rostro en el que se aprecia las huellas que deja el crudo frío del invierno confundidas con las quemaduras de los calientes rayos del sol del verano.
Hijo y nieto de cabrero, había seguido los mismos pasos que su padre, un tijarafero de Aguatabar que, ahora, anciano ya, solo se preocupaba del regreso de su hijo desde La Caldera, pues con el paso de los años conocía los muchos y luctuosos sucesos, que a algunos desafortunados pastores le ocurrieron en el interior de la Caldera de Taburiente.
El descenso por la estrecha vereda o atajo por el cual Pedro conducía su rebaño, era altamente difícil y peligroso. Era Pedro diestro con la lanza y sus saltos de veterano pastor recordaba la habilidad de aquel otro pastor protagonista en la leyenda del Salto del Enamorado. Con la misma lanza de su abuelo, en antaño, cruzó aquellos mismos atajos. Pedro sorteaba los mil peligros que a cada paso encontraba. A punto estuvo, en más de una ocasión, de perder el equilibrio de su cuerpo y caer al vacío, y en esos segundos, en que la vida amenaza con marcharse, acudía a su mente la figura de su mujer y de su pequeño hijo que, allá, en Aguatabar, esperaban su regreso.
Una joven viuda de negro vestida, y un hijo sin padre, se presentaban, en cada instante ante sus ojos, como amenazante advertencia del peligro que le asechaba. El tintineo de los cascabeles de las cuarenta cabras que la manda formaba, solo se veía interrumpido por el insistente ladrido de Tom, que enfadado advertía a alguna que otra cabra del erróneo camino que pretendía seguir alejándose de la manada.
 Al amanecer del día ya Pedro había iniciado el descenso a la Caldera. Sabía que si la noche se les venía encima la posibilidad de salir con vida de aquellos laberintos era cada vez más difícil. Serían las seis de la tarde cuando, por fin, Pedro pudo avistar la casi destruida choza que había su abuelo construido en el pasado y donde iba a tener su lugar de descanso.
Al amanecer del día ya Pedro había iniciado el descenso a la Caldera. Sabía que si la noche se les venía encima la posibilidad de salir con vida de aquellos laberintos era cada vez más difícil. Serían las seis de la tarde cuando, por fin, Pedro pudo avistar la casi destruida choza que había su abuelo construido en el pasado y donde iba a tener su lugar de descanso.Cuando escudriñaba con su vista el hermoso y verde paisaje que ante él se ofrecía, quedó atónito contemplando las mil y una tonalidades con que la luz del sol del atardecer va tiñendo las casi verticales laderas de pinos, en cada instante. Este incesante colorido acompañado del dulce sonido del agua, que lentamente va discurriendo por el barranco y aderezado con el olor de la flor del codeso y de la retama, daba a su alma una sensación de tranquilidad y placidez, hoy envidia de los que en contaminadas ciudades vivimos.
Allá, a lo lejos, alcanzó a divisar el humo que parecía salir de entre unos largos pinos. Pedro exclamó:
- ¡El amigo José ya ha llegado!
Era José otro pastor de San Bartolo, en Puntallana, que, al igual que Pedro, acudía a la Caldera de Taburiente a pastorear sus cabras en la misma época en que los pastos de Puntallana también escaseaban. Al contrario que Pedro, José era de estatura más bien baja. Eso sí, trabado de cuerpo, como dicen algunos, con figura de luchador, algo más joven que Pedro. Poseía José una manada de cabras inferior en número a las Pedro, pero quizás sus cabras eran más jóvenes y vigorosas. Acompañando a la manada de José iba siempre su fiel amigo, un perro pastor alemán, de color negro y fuerte complexión que el llamaba King.
A la vista del escaso humo, que Pedro logró divisar tras los pinos y fallas, allá, en la lejanía, instintivamente se detuvo, e inhalando todo el aire que pudo, emitió un fuerte silbido. Al instante, el eco de su silbo retumbó en sus propios nidos. Impacientemente esperó unos segundos, que a él le parecieron eternos, pero por fin la respuesta a su silbido llegó a sus oídos, aunque algo confusa; mas la certeza de que la confirmación era cierta se la dio Tom, su perro, que con muestras de alegría ladraba y se movía en la dirección de la que procedía el silbato, y movía en parsimoniosa armonía su brillante cola.
Pedro aceleró el paso, y cuando se acercaba a su choza ya José impacientemente le esperaba. Un abrazo de confraternidad selló en encuentro entre Pedro y José, y un buen vaso de vino de tea acompañado de algunos higos pasados sirvieron para celebrar aquel esperado encuentro.
Aquella noche cenaron juntos, y después de una larga y distendida conversación en la que afloraron todos los recuerdos de una juventud ya pasada, llegada la media noche, el sueño se apoderó de ellos. Acompañó José a Pedro hasta su cabaña. y con la lanza en una mano y el farol en la otra, regresó a la suya para disfrutar de ese sueño consolador que sienten los pastores cuando su mente, lejos de toda preocupación, solo se recrea en imaginarse sumergido dentro de una naturaleza, que lo envuelve todo.
Tenía José su zona de pastoreo dentro de la Caldera y Pedro la suya. Al igual que el resto de los pastores, cada uno de ellos se respetaba su zona que -era la misma que en antaño- sus abuelos habían establecido en común acuerdo. Pasaban los días distraídos, al cuidado del rebaño. De mañana cada uno de ellos ordeñaba sus cabras y a la fresca leche de las mismas añadían el gofio de trigo y cebada que con tanto cariño habían preparado sus familias. El almuerzo, queso fresco, algunas papas guisadas a fuego lento de la leña de brezo a las que acompañaban con carne de cochino salada y asada. Higos y almendras, dentro de la alforja, constituían el alimento fortalecedor de la diaria tarea que soportaban.
Llegada la tarde, Pedro y José se reunían, unas veces en la choza de Pedro, otras en la de José. Transcurrían los días felizmente. Ya poco faltaba para alcanzar el día en que debían retornar con sus cabras a su hogar deTijarafe uno, y a Puntallana el otro.
El dia anterior a la partida, en aquel atardecer en que la paz inunda el alma y el sosiego y la tranquilidad del entorno son solo interrumpidos por el canto de algunas grajas o mirlos que anunciarn el atardecer, dijo José:
- Hoy es el día de San Bartolo y… dicen que el dia de San Bartolo el diablo anda suelto. Al menos eso dicen en Puntallana -insistió José con una sonrisa de burla en sus labios-.
Al oír hablar del diablo, Pedro se sobresaltó y el miedo se reflejó en su cara.
Tenía Pedro un especial respeto al maligno. Desde su niñez, sus abuelos y sus padres le habían contado que Tijarafe fue en su día amenazado por el diablo.
Contaban que algunos jóvenes del pueblo, en cierta ocasión, el día de San Bartolo, cuando el diablo anda suelto, se burlaron de él, y éste, en venganza, esa misma noche cruzó los trigales de Tijarafe y, a su paso, lo dejó todo quemado. No contento con ello visitó los almendros, viñedos e higueras que asimismo fueron todos ellos pastos de las llamas. Cansados los vecinos de que el día de San Bartolo de cada año ocurriese la misma tragedia, hicieron un trato con el diablo. Le ofrecieron celebrar una fiesta anual (Fiesta del Diablo) en su honor a cambio de que los dejara tranquilos y no apareciese nunca más por Tijarafe. Sintiéndose alagado el vanidoso diablo, aceptó la oferta y dejó tranquilos a los tijaraferos. Así, cada año, según este cuento, los vecinos de Tijarafe sacan al diablo a las calles del pueblo y le cantan y bailan a su alrededor.
José oía con incredulidad toda la historia de Pedro y, cuando éste terminó de contarla, una carcajada se oyó retumbar en medio de la silenciosa Caldera de Taburiente.
- No te rías, José -le replicó con cara de enfado Pedro-.
- Yo me río de ese diablo y de todos los diablos de Tijarafe.
- Eso son cuentos de viejas -y volvió a reírse aún más-.

Al oír estas palabras, Pedro casi se desmayó; no podía creer lo que José decía. Mas José, para convencer a Pedro, subió sobre la más alta de las peñas que por allí había, y alzando la voz, a todo pulmón, gritó:
- ¡Satanás, yo te invoco!
Y continuó:
- ¡Si este día estás suelto, preséntate aquí! ¡Yo te desafío!
Apenas había José pronunciado estas palabras cuando un fuerte y ensordecedor ruido de viento se sintió en el interior de la Caldera de Taburiente, acompañado de truenos y relámpagos. La luz del día se tornó de un color violeta y un frío intenso se adueñó del lugar, al mismo tiempo que un intenso olor a azufre quemado contaminó el aire.
Repentinamente King, el perro pastor de José, comenzó a emitir unos extraños y horribles alaridos; sus dientes comenzaron a crecer y crecer, y de su legua se desprendía como un fuego de color azul claro.
Inesperadamente el perro dio un enorme salto, y rugiendo como un león, corrió hacia el corral donde José tenía todas sus cabras. Una a una las iba asesinando. Les rajaba sus gargantas con descomunal rabia. La sangre inundaba el corral de José. Despavoridas algunas de las cabras que sobrevivieron a la matanza, lograron huir sin rumbo fijo.
En medio de esta diabólica situación, Pedro pidió a Dios con fervorosa devoción piedad para José, y haciendo la señal de la cruz imploró con todas sus fuerzas al Creador.
- ¡Oh Dios, aparta al maligno de nosotros!
En ese mismo instante, con la misma rapidez con que había llegado, cesó la tormenta y la paz volvió a reinar en el lugar. José apenas respiraba. Tendido en el suelo estaba a punto de morir. La palidez de su cara predecía la muerte.
En el silencio de la noche Pedro miró hacia el cielo, contempló el firmamento y por la posición de la luna calculó que eran exactamente las doce de la noche. Un nuevo día había comenzado y con él la libertad del diablo el día de San Bartolo había terminado.
Según cuenta la leyenda, el diablo volvió a estar encerrado en la cárcel de siempre, el infierno, esperando un nuevo año para gozar de la libertad extra-carcelaria concedida solo el día de San Bartolo.
Sin cabras, sin fuerzas, aterrorizado, exhausto, en brazos de Pedro permaneció José el resto de la noche. Al amanecer del día, Pedro, abandonando su rebaño, acompañó a José, de regreso a casa, hasta el cerro de la Cumbre Vieja, dejándolo a manos de otros pastores que por aquellos parajes andaban.
Conocedores los cabreros de la isla de La Palma de lo ocurrido, a partir de ese año, llegado el día de San Bartolo, todos abandonan la Caldera de Taburiente por temor al diablo que, como digo, el día de San Bartolo, por aquellos parajes, anda suelto.
Como me lo contaron, yo lo cuento.
Septiembre de 2008
Noticias Relacionadas
-
Cuentos contextualizados XXIII: '¿Qué fue de aquella máquina de coser?'
Manuel García Rodríguez - 18 Sep 2020 -
Cuentos contextualizados XX: 'El túnel'.
Manuel García Rodríguez - 22 May 2011 -
Cuentos contextualizados XIX: 'Perico: el Mirlo Blanco'.
Manuel García Rodríguez - 09 Abr 2011 -
Cuentos contextualizados XVIII: 'El Saco'.
Manuel García Rodríguez - 03 Mar 2011 -
Cuentos contextualizados XVII: 'Aquellas viejas ventas'.
Manuel García Rodríguez - 07 Ene 2011 -
La noche del fuego con el 'Diablo de Tijarafe'.
Redacción BienMeSabe - 07 Sep 2010 -
Cuentos contextualizados XVI: 'La muerte de' El Negro.
Manuel García Rodríguez - 02 Sep 2010 -
Cuentos contextualizados XV: 'Inesperado reencuentro'.
Manuel García Rodríguez - 24 Jul 2010 -
Cuentos contextualizados XIV: 'El último invento del Tío Víctor'. (y II)
Manuel García Rodríguez - 13 Jun 2010 -
Cuentos contextualizados XIV: 'El último invento del tío Víctor'. (I)
Manuel García Rodríguez - 08 May 2010 -
Cuentos contextualizados XIII: La belleza del Valle.
Manuel García Rodríguez - 07 Mar 2010 -
Cuentos contextualizados XII: 'Testigo: El Volcán'.
Manuel García Rodríguez - 29 Nov 2009 -
Cuentos contextualizados XI: 'La Bigornia'.
Manuel García Rodríguez - 24 Oct 2009 -
Cuentos contextualizados X: 'El espíritu del guanche Gurún'.
Manuel García Rodríguez - 26 Sep 2009 -
Cuentos contextualizados IX: 'Don Natalio'.
Manuel García Rodríguez - 14 Ago 2009 -
Cuentos contextualizados VIII: 'Aquella música misteriosa'.
Manuel García Rodríguez - 29 Jul 2009 -
Cuentos contextualizados VII: 'Luisa y Maruca'
Manuel García Rodríguez - 12 Jun 2009 -
Cuentos contextualizados VI: 'El poder de un hechizo'.
Manuel García Rodríguez - 08 May 2009 -
Cuentos contextualizados V: 'Aquellas Navidades en La Palma'.
Manuel García Rodríguez - 03 Ene 2009 -
Cuentos contextualizados IV: 'La luz del pajero'.
Manuel García Rodríguez - 02 Dic 2008 -
San Miguel y el Diablo en La Palma.
José Guillermo Rodríguez Escudero - 08 Sep 2006 -
La Virgen y el Diablo. La fiesta, el arte y la tradición se funden en Tijarafe.
José Guillermo Rodríguez Escudero - 07 Sep 2005
Comentarios
Domingo, 19 de Octubre de 2008 a las 16:39 pm - Fefa
#01 ¡¡¡QUE GRACIOSO!!!