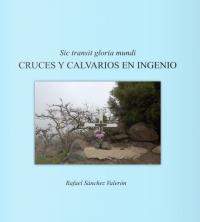| Opinión | Personajes | Tornaviaje | Batijero | Folclore | Historia Canaria | Jolgorio | Pueblos | Vestimenta | Literatura Canaria | Más... |
Relatos de un cabuquero (III). Liborio López. Las penas de la infancia.
Domingo, 04 de Octubre de 2009
Cirilo Leal Mújica
Publicado en el número 281
Antes de que el agua llegara a las viviendas a través de cañerías que apenas se sabe su procedencia, la generación de Liborio López era la encargada de ir buscarla a los nacientes, a los barranquillos, a las fuentes. Ese ejercicio casi diario le iría disponiendo, preparando para ingresar en el clan de los cabuqueros, los perforadores de las entrañas de la tierra, los buscadores del agua subterránea.
“Antes de trabajar en las galerías donde pasé más de cuarenta años, el primer trabajo fuera de la casa fue la tierra. Cargar tierra a cuestas por escalaras de piedra para arriba. En la Cascajera. Cuando eso tendría ocho o nueve años. Me rozaba todo. Todo sudado. Se sacaba la tierra con un sacho, se le echaba piedras y tierra encima de la huerta. Para sembrar. Eso era en Santo Domingo, abajo en la costa. Para sacar la tierra había que hacer un agujero jurgando para dentro hasta que se podía salir. Esa tierra era puro volcán. Tierra quemada”. El realejero Liborio López Ramos no deja de recordar con cierta amargura el primer empleo -simbólicamente remunerado– cuando aún no había alcanzado la adolescencia. Ocupación en la sorriba que llevaba a cabo sin dejar de atender las labores de la casa, como el cuidado de dos vacas, de varias, becerros, cochinos y una yegua. En estas obligaciones tampoco faltaba el acarreo del agua para el hogar.
“Uno pasó penas. Se pasó bastante. En la sorriba habíamos siete u ocho muchachos. Un hombre cargando y uno iba y otro venía. No se ajunten todos juntos, decía el hombre del sacho. El patrón, si veía que estábamos junto al hombre que llenaba nos llamaba la atención.
- ¿Qué hacen esos chicos a tu lado que no están caminando? Hay que tenerlos siempre girando.
Pero los chicos nos enseñábamos unos a los otros. En vez de ir corriendo, como a lo primero, uno iba a su pasito, dándole tiempo para que saliera el otro. El que está llenando no puede ni encender el cigarro. No le da tiempo. Antes todos éramos esclavos. Salía de casa a las siete y a veces a las seis de la mañana y tardábamos en llegar dos horas y pico. Por ese camino pa´bajo y después cogíamos por los canales de Santo Domingo hasta la ermita. Llegábamos a casa a las siete y pico y a veces por la noche. Todo rozado. Ganas de uno bañarse y ni agua había. La comida la llevaba cada uno, una pelota de gofio, un fisco de leche y un cacho de pescado. A veces asábamos el pescado allá abajo con un chamisco. Pescado salado. Se jartaba uno de beber agua. Con el agua y el pescado salado escapaba uno mejor que hoy. Sabía la comida más que ahora”.
Agua de manantiales.
Antes de que se perdiera el contacto con las fuentes vivas, antes de que el agua llegara a las viviendas a través de cañerías que apenas se sabe su procedencia, la generación de Liborio López era la encargada de ir buscarla a los nacientes, a los barranquillos, a las fuentes. Ese ejercicio casi diario le iría disponiendo, preparando para ingresar en el clan de los cabuqueros, los perforadores de las entrañas de la tierra, los buscadores del agua subterránea.
“Había que ir a los manantiales, a las fuentes, para tener agüita y hacer la comida. Si te lavabas la cara con esa agua se gastaba y ya no tenía para la cena. Se pasaban penas. Al barranco Castro se iba a lavar. Mi madre venía con dos cestas de ropa para lavar allá abajo, en el barranco y a la gente le daba pena porque tenía tantos muchachos. Las demás mujeres iban a ayudarle a lavar la ropa y cuando terminaba le sacaban la cesta hasta allí fuera. Se echaban sus cestas a cuesta y subían ese barranco. Ande, doña Encarnación que yo le llevo la ropa, le decían a mi madre. El agua para beber se iba a buscar a la fuente de la Gotera y a la fuente de la Coja que siempre tenía corriendo un chorrito de agua para el barranco. El agua se cargaba en un barril, de esos de latas de aceituna, de treinta litros. También se usaba los cacharros de aceite de veinte litros. Encargábamos los cacharros de aceite en la venta”.
Inicios de cabuquero.
El trabajo en galerías ocupó la mayor parte de su vida laboral. El arte de la pega lo combinaba, como buen icolaltero, con la venta de lechones. En los tiempos amargos todas las iniciativas, todas las actividades eran pocas. La casa demandaba el constante, incansable sacrificio en múltiples actividades.
“Un primo hermano mío, Manuel González, ya murió el pobre, me dijo que si yo quería ir a la galería a trabajar con él. Yo voy a entrar de maquinista y el que estaba lo echaron fuera. Dejaba el motor solo y se iba a cazar conejos. Lo agarró el rematador y lo largó. Me dijo. Él fue el que me enseñó a dar las pegas. Enseguida me quedé práctico. Él era un buen cabuquero. Por algo lo tenían de encargado. La galería se llamaba la Pasada de las Vacas, en los Campeches. Yo de chico estaba acostumbrado a romper piedras. Me padre me decía que hiciera huertos y que sembrara para mí. Antes, donde quiera se hacían huertos de tres o cuatro surcos porque las papas se daban donde quiera que fuera. Ya hoy no hay huertas ni se siembran las papas. Hoy no. A lo más que le temía era al martillo. Pensaba que me iba a morder con aquel ruido. Y resulta que cuanto más lo apretas, mejor. Más serenito trabaja. Manuel me decía cómo había que trancarlo para que jurara mejor. En dos días lo aprendí. Después vino a trabajar con nosotros mi hermano, era más recluta que yo. Yo les hacía las pilladas. Cuando yo explotaba la pega, había que dar fuego y jalarse para atrás. Había que dejar las mechas grandes para que diera tiempo de correr. Cuando yo le daba fuego y salíamos corriendo, el primer barrero apagaba la luz, yo le decía arrímate a un lado y cogía una piedras del suelo y le iba botando el chorro de piedras. ¡Ay, mi madre! Gritaba él. ¡Agáchate, coño! Y yo risas. ¡Qué llegan las piedras aquí abajo! Estábamos a doscientos metros y botando piedritas. Después de un estampido, las piedras lo más que caminan son veinte metros. El que no sabe dar las pegas le mete mucha carga, hay que saber darle la salida a la pega. En la galería trabajan dos turnos. Dos pegas por el día y dos por la noche. A la galería se le daban cuatro pegas a las veinticuatro horas. El rematador era de Santa Cruz, un canario, don José Dávila Correa”.

Mundo sin miedos.
“En la galería no hay miedos. ¿Quién se mete ahí dentro? Si entra por la puerta tiene que ir para el frente. Si tiene un ramal se puede esconder, pero si no, dónde se esconde. Dentro de la galería yo no le tengo miedo. Usted no se va a meter dentro de la galería para acecharme y darme un palo. Si yo lo veo, o veo luz o veo algo… y esa luz ahí dentro. ¿Miedos de cosas raras? Ahí no entra de eso. Yo nunca vi nada. Cuando se casó una prima mía, Manuel me dijo que tenía que venir de madrugada y sacar la pega que estaba parada para que los otros la juraran. Solito en el alma fui y entré en la galería. Muchas veces llegaba el compañero y yo ya estaba en el frente. ¡Ños, madrugaste! ¡Oh, y otras veces no madrugas tú! Dentro de las galerías no hay miedo. Hay miedo cuando uno quiere mal. Si usted no quiere mal a nadie, no pueden haber miedos”.
-
'Relatos de un cabuquero' (y IV). Liborio López. La tierra enseña.
Cirilo Leal Mújica - 05 Nov 2009 -
'Relatos de un cabuquero' (II). Liborio López. Brujas y cuentos.
Cirilo Leal Mújica - 10 Mar 2009 -
'Relatos de un cabuquero' (I). Liborio López. De niño de sorriba a carbonero, cochinero y cabuquero.
Cirilo Leal Mújica - 23 Ene 2009